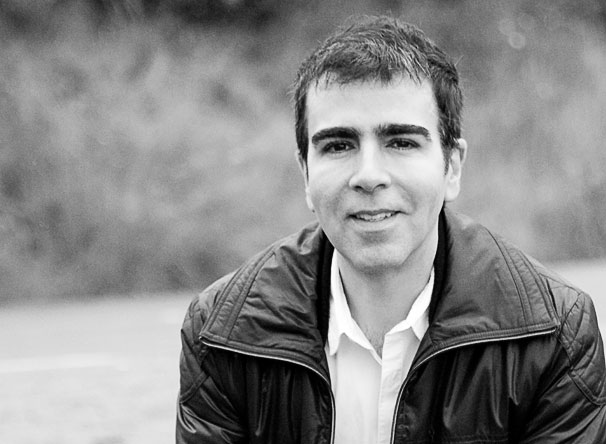Madrid, 26 may (dpa) – Entre los cuentos de hadas y el cine de Tarantino: así definió el jurado la novela «El mundo de afuera», con la que el colombiano Jorge Franco se llevó en marzo el Premio Alfaguara 2014 y que ahora llega simultáneamente a las librerías de España y Latinoamérica.
Madrid, 26 may (dpa) – Entre los cuentos de hadas y el cine de Tarantino: así definió el jurado la novela «El mundo de afuera», con la que el colombiano Jorge Franco se llevó en marzo el Premio Alfaguara 2014 y que ahora llega simultáneamente a las librerías de España y Latinoamérica.
Franco (Medellín, 1962) «venía cargando desde hace mucho tiempo» con esta historia enmarcada en el Medellín de su infancia. Según cuenta a dpa en un céntrico hotel de Madrid, tuvo «la suerte» de ser vecino de una peculiar familia que vivía «de forma anacrónica» en un castillo copiado del francés de La Rochefoucauld. En el barrio se decía que Isolda, la hija, estaba enterrada allí en una casa de muñecas o incluso embalsamada frente al piano.
«Para un niño, esas historias eran abrir la ventana al mundo de la fantasía», explica. Por eso, aunque la novela «no es autobiográfica», sí recupera ese carácter de los cuentos de princesas y «había una vez» en los que además se ha ido sumergiendo desde que es padre. Paralelamente, el secuestro real de don Diego, el germanófilo cabeza de familia, «sacudió esa burbuja del Medellín idílico».
El autor de éxitos como «Rosario tijeras» o «Paraíso Travel» -ambas llevadas con gran aclamación al cine- compone este original relato sobre el amor y la muerte que avanza a ritmo de thriller. En él recrea el mundo mágico de Isolda, aislada por su padre en aquel castillo gótico-medieval para protegerla del exterior mientras un niño que la espía y a quien apodan El Mono se va enamorando de ella.
Años después, El Mono es un joven delincuente que secuestra a don Diego, el padre de Isolda, y pide un millonario rescate a la familia. Y así, la novela se va vertebrando entre las conversaciones de víctima y victimario, con las que Franco los saca del blanco y negro para mostrar «una inmensa zona gris» en la que ambos acaban necesitándose para representar sus debilidades y sus miedos.
«Nosotros vivíamos en un Medellín idílico, con un hippismo muy a la criolla, y aquel secuestro nos sacudió de la burbuja», recuerda Franco. «Fue la premonición de lo que vendría no muchos años después, porque ya a mediados de los 70 comienzan a aparecer los brotes del narcotráfico con toda su extravagancia». Por eso, la novela también es su particular homenaje a la ciudad que lo vio crecer.
«Vivimos en un país, y particularmente en una ciudad llena de contrastes, sobre todo de una desigualdad social muy profunda. Eso se mantiene y creo que es parte del gran problema colombiano», explica analizando los orígenes de esa generación de jóvenes «que se convirtieron en el ejército del narcotráfico».
En su opinión, el narcotráfico está muy ligado a ese deseo «de acortar la brecha» entre ricos y pobres mediante el dinero fácil. «Pero lograron tener mucho más dinero y que esa clase social fuera sumisa, primero por el miedo y el terror y luego por la corrupción». Por eso, añade, para acabar con «el gran dolor de toda Latinoamérica» hace falta «voluntad política».
«Tenemos un cáncer muy grande que es la corrupción, y eso impide que los grandes recursos de Colombia vayan donde tienen que ir y no a los espacios de educación, que es donde se dan las oportunidades», sostiene el que fuera alumno de Gabriel García Márquez en su taller «Cómo se cuenta un cuento».
Como en el cine de Quentin Tarantino o los hermanos Coen, Franco también se sirve de mucho humor negro para suavizar los momentos más violentos. «Siempre he creído que en la vida hay que reírse de todo un poco», señala. «En Colombia, a veces, caemos en el pecado de reírnos de nuestra propio dolor, pero también ha sido una manera de sobreponernos a esa violencia». Por eso, el prisma del humor «es una constante en el panorama literario reciente».
Tras el éxito de otras adaptaciones de sus novelas, Franco confiesa que a su regreso a Colombia ya tiene apalabrado «un almuerzo con unos productores de televisión». Pero insiste en que pese a lo cinematográficas que resultan sus historias, él escribe en términos «estrictamente literarios», aunque su bagaje esté muy relacionado con el séptimo arte. Eso sí, de momento, quiere que el libro «cumpla su ciclo». Y que el lector «sea quien tenga el privilegio de soñar la historia».
Por Elena Box